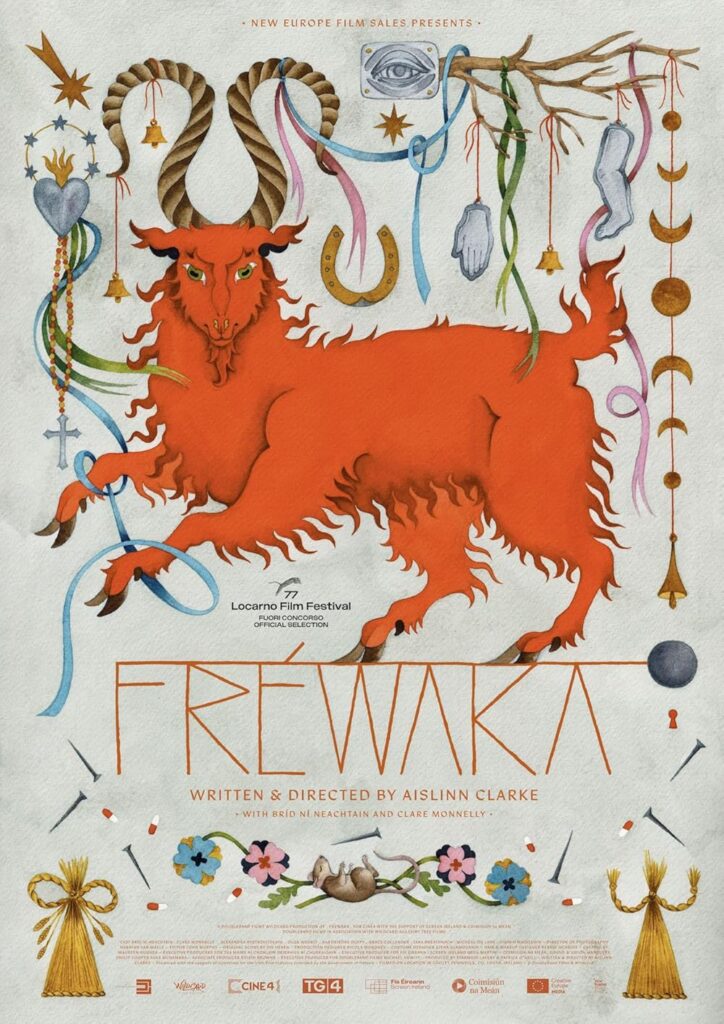Del trauma al rito y de la superficie al terror; en las raíces del folk-horror, la mitología de una tradición vinculada a los símbolos y el misterio aislado de las sociedades rurales convierten este subgénero en un terreno fértil para la ambigüedad y las pesadillas. Entre los tropos habituales, Fréwaka (2024) sostiene un relato ligado a ese espíritu, sirviéndose de un imaginario autóctono para hablar sobre los miedos de la maternidad y la pérdida.
Tras The Devil’s Doorway (2018) —un curioso found footage de terror eclesiástico—, la segunda película de Aislinn Clarke renueva una propuesta asfixiante de personajes encerrados, ya sea a través del espacio opresivo o de su pesar emocional. En este caso, Shoo (Clare Monnelly) es una trabajadora social que acude a una pequeña villa de Irlanda para atender a Peig (Bríd Ní Neachtain), una anciana que vive aislada en su casa, presa de sus convicciones y aparentes delirios. Durante su estancia, el suicidio de la madre de la protagonista y la relación con su pasado dialogan para trabajar una mística alrededor del duelo, explorando su circunstancia mediante una historia de sectas y sucesos inexplicables.
Filmada mayormente en irlandés gaélico, esta nueva incursión al seno del terror pueblerino opera en unos términos profundamente sugestivos. En primer lugar, por la capacidad para corresponder el marco cultural de su origen —optando por su reivindicación mediante las posibilidades del género—; y en segundo lugar, por la entereza con la que traslada estos términos para observar los miedos y carencias intrafamiliares de nuestro presente.
En su tratamiento formal y estético, resultan reconocibles las referencias de las que parte. Más allá de esa cumbre iconográfica que es El hombre de mimbre (1973) de Robin Hardy, su vertiente dramática conecta con otros títulos que abogan por tendencias y lenguajes similares, véase el caso de Midsommar (2019) de Ari Aster o El baño del diablo (2024) de Veronika Franz y Severin Fiala. Sin embargo, la dirección de Aislinn Clarke se conjuga desde su propia distinción autoral, proponiendo imágenes e ideas efectivas que van desde la condición fantasmal de los espejos hasta la cualidad fronteriza de lo que separan las puertas.
En su respectiva vocación, Fréwaka se nutre por medio de las diferentes relaciones afectivas, pero especialmente entre el dolor que une a Shoo y Peig, estableciendo una serie de dinámicas que van logrando un balance entre lo aparente y lo auténtico, donde se cuestiona la incredulidad moral ante la demencia o la senectud —»no me creo mejor tú«, le dice la primera a la segunda—. Esta vulnerabilidad confesa dirige (también) un discurso alrededor de la fe, entendida como un sustento basado en la comprensión ingenua entre dos. Por otro lado, la fe como tal adquiere una visión terrorífica, latente detrás de las apariencias y la terrible cotidianidad, abogando por un contraste entre la banalidad del mal y la certeza solitaria de quienes lo padecen.
Más allá de hacer evidente el homenaje a una determinada forma, la segunda película de Aislinn Clarke construye un potente alegato a favor de lo íntimo, observando la dolencia de las soledades y cómo el pasado condiciona nuestra intervención. En su pulsión recreativa, sus últimos minutos erigen un modelo de terror (a plena luz del día) totalmente ejemplar, abrazando el fantástico en una fiesta folk que devuelve el género hasta su grandilocuencia incongruente y fascinante.