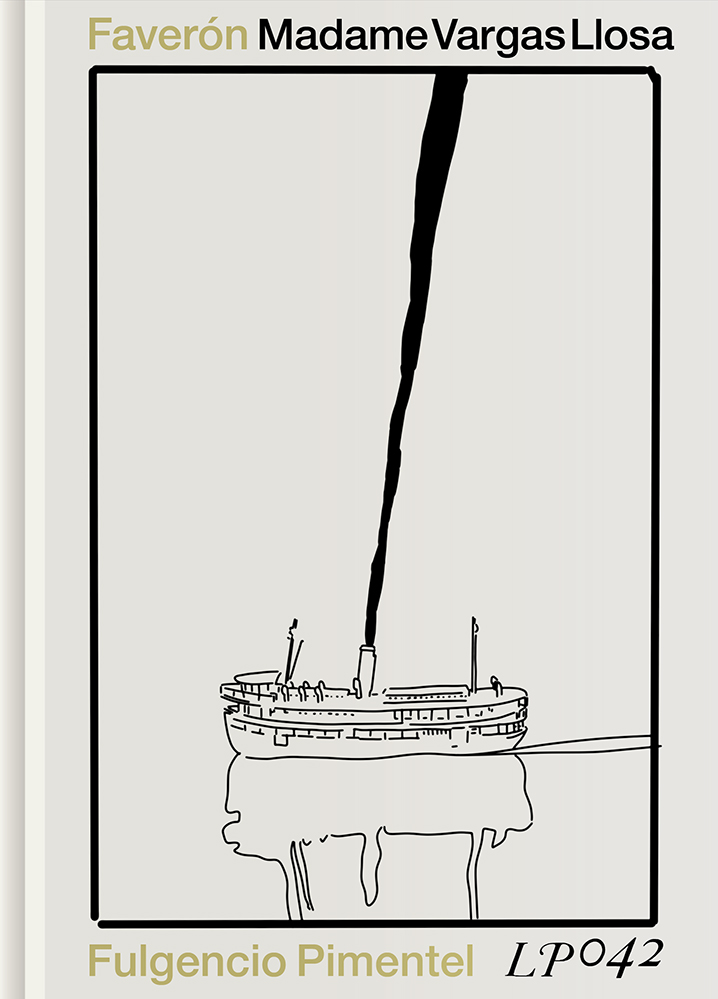Cuando falleció Mario Vargas Llosa, Gustavo Faverón escribía «Debe haber sido una vida muy bella, ser Mario Vargas Llosa. Quiero rescatar la aventura, el intelectual de safari permanente, el explorador de la selva, el desierto, la brújula y la biblioteca». El autor de Conversación en La Catedral, a su vez, tampoco ocultó su admiración por su compatriota, a cuya Vivir abajo dedicó también elogiosas palabras en su momento. No resulta extraño, pues, que la nueva novela de Faverón sea un homenaje en toda regla al que podríamos considerar como el más importante entre los escritores peruanos. Tanto en la dedicatoria del inicio, como en el propio título, como en las continuas referencias a su obra y a su persona (¿mentiría si digo que es un personaje?), e incluso replicando por momentos su estilo, si es que algo así es posible.
Pero de lo que no cabe duda es que Madame Vargas Llosa es también y por encima de todo una novela de su autor, que tras su paso por Candaya estrena nueva editorial con Fulgencio Pimentel. Faverón experimenta y se divierte ficcionando la realidad, introduciendo desde el primer momento hechos y personajes reales en un contexto fantástico, o al menos susceptible de ser tomado como tal, como ya lo hiciese en Vivir abajo, y con mayor profundidad en Minimosca, donde se paseaban como secundarios de lujo Marcel Duchamp, César Vallejo o Stephen King por ejemplo. La novela comienza con un narrador en el que intuimos de forma más o menos explícita (y más o menos acertada) a Mario Vargas Llosa, que cuenta en primera persona como, mientras se documentaba para escribir lo que, una vez más, se intuye como La guerra del fin del mundo, conoció a un tipo que escribía telenovelas y cuya vida acabó asemejándose a sus tres guiones hasta un punto tan asombroso como trágico. Por supuesto, esto solo es el principio y como en todas las novelas de Faverón, las cosas no siempre son lo que parecen, los juegos de espejos se multiplican y los reflejos no siempre caen del lado que uno espera. Cuatro narradores en tres partes más un pequeño epílogo que, en una suerte de Rashomon literario, van desvelando capas de una misma historia, revelando enmascaramientos de cada uno de los testimonios anteriores.
Gran parte de Madame Vargas Llosa se desarrolla en Brasil o, como uno de los personajes llega a denominarla, en «la tierra de las capoeiras y los infanticidios nocturnos en el viaducto», aunque también se pasea por otras geografías, tanto europeas como iberoamericanas, contando una única historia que abarca más de treinta años desde varios prismas diferentes. El autor, por supuesto, hace gala de su cáustico sentido del humor, a veces lindante con el ridículo, pero que funciona como un engranaje nuevo (las hijas de un personaje se llaman Casemira, Ronaldinha y Roberta Carla, sus padres, don Thiago Silva y doña Neymara Jr., y sus hermanos eran demasiados para inventarles el nombre; o por ejemplo cuando habla de la dictadura de Geisel vs. la dictablanda de Figueiredo). Regresa de nuevo al Kinski «calato» de Fitzcarraldo al que ya evocara en Vivir abajo y a ese cine kamikaze que practicara Herzog (e incluso el George Bennett de la citada novela, a su manera), aquí acometido por la figura de Ruy Guerra, cineasta mozambiqueño que reniega de sus orígenes, y también a ese barco (inscrito en la portada, dibujada por Olivier Schrauwen) que surcó el Amazonas en la vida real y en su recreación cinematográfica (o al menos a uno de los dos), sin perder la ocasión de evocar a Conrad por el camino. Vuelve también a los psiquiátricos que ya tenían su importante papel en El anticuario y que sus dos novelas posteriores reafirmaron como un anclaje dentro de su obra, que en esta nueva parada sigue pivotando entre la creación artística, la locura y la muerte; también sobre las contradicciones de este loco mundo en que vivimos, donde pueden llegar a parecer lo mismo los barbarismos del capitalismo y los de los comunismos, los de los movimientos totalitaristas de derechas o los de los socialismos, o los inherentes a cualquier movimiento revolucionario (os mesmos macacos com outro vestido, dice Fittipaldi, aunque Guerra no coincida del todo con él en eso ni en unas cuantas cosas más).
Pero aquí las que roban el protagonismo son las mujeres. Mujeres creadoras, escritoras anticipativas (un paso más allá del borgiano Pierre Menard, también recordado en la novela) o susurrantes inspiradoras, tanto da, que escuchan a Black Sabbath, mujeres que dicen que su canción favorita es Killing Yourself to Live, y ya solo por eso son maravillosas, que terminan siendo prácticamente las únicas narradoras fiables de una novela construida en base a testimonios que se van complementando y reconstruyendo (o más bien destruyendo) con cada nueva aportación.
Comparada con los dos trabajos anteriores de su autor, mastodónticos, monumentales y también brillantes, puede parecer que Madame Vargas Llosa es una obra menor, e incluso el propio Faverón juega la carta de la autoconsciencia al respecto, cuando una de las voces narradoras habla de escribir algo diferente aunque no fuera una novela total (con una cursiva que apunta al sambenito con el que han sido bendecidas por la crítica y sus lectores casi desde su alumbramiento, algo que quizá se haya sentido como una pesada carga a la hora de emprender este nuevo proyecto) sino un manojito de opio para el pueblo (que es el subtítulo que lleva esta nueva ficción). Madame Vargas Llosa desde luego es más breve, poco menos de doscientas páginas que pasan en un suspiro, pero la sensación que uno tiene al acabar es, una vez más, la de haber leído algo grande, solo al alcance de unos pocos. Tras el final, que recurre a lo que no me resisto a calificar como running gag, aunque no terminemos de darnos cuenta hasta ese momento, uno queda con cara de bobo y una sonrisa de esas que no se marchan de inmediato.