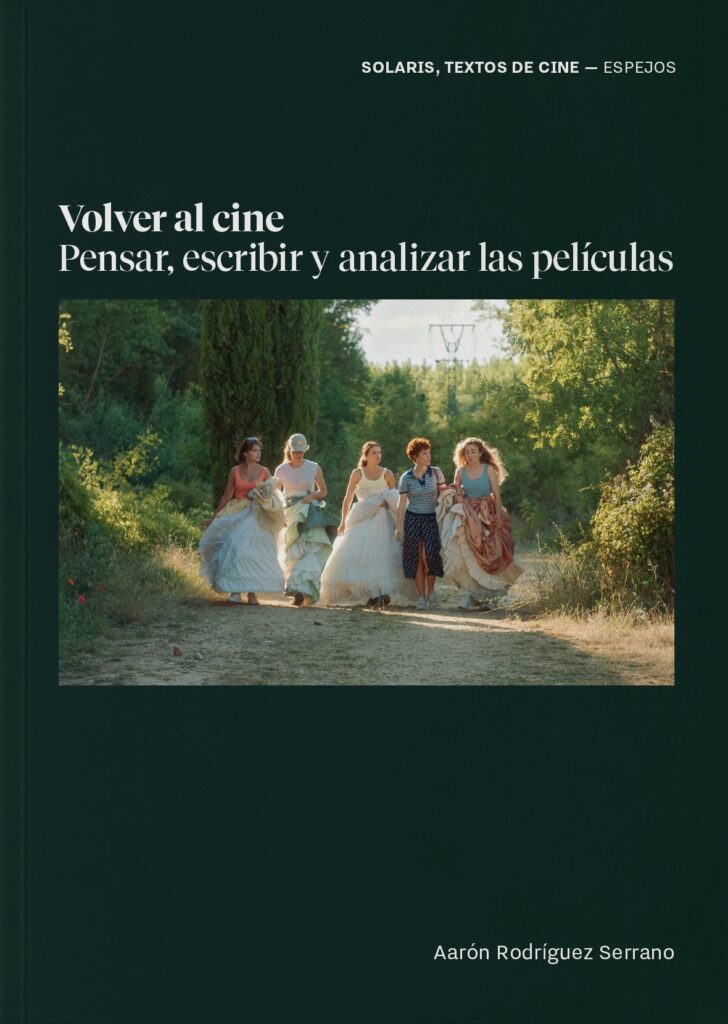¿Por qué el cine?
No puedo evitar caer en cierta melancolía cada vez que pienso en el cine. Hace poco leía un texto de Ramón Alfonso en el que hablaba, precisamente, de desconcierto alrededor del cine. Yo, a menudo, pienso en desconexión. Mi relación adulta con la cinefilia —prometo que en adelante no utilizaré muchas veces la palabra— funcionaba, fundamentalmente, como estímulo para desarrollar un pensamiento; en ocasiones, solo era cuestión de encontrar un matiz, comparar una lectura o mejorar una idea. Durante años, a propósito de la explosión de contenidos compartidos en red y de la eclosión de revistas y publicaciones digitales, la cosa tomó una imagen atractiva en su marginalidad. Muchos proyectos no llegaron a nada, pero de alguna manera dieron voz a un pensamiento colectivo, ya fuese desde una forma emocional de acercarse al cine, llevando varios pasos adelante la teoría que había sido troncal en la Academia o, simplemente, preguntando a las imágenes qué querían y qué podían decir.
Dentro del campo del análisis fílmico, Aarón Rodríguez ha destacado como uno de sus cultivadores más inquietos. Lo justo sería decir más esforzados, puesto que ha repartido esa tarea entre publicaciones, la docencia universitaria y el mundo del videoensayo, entre otras cosas. En breve: ha fraguado un estilo personal al tiempo que ponía en escena sus preguntas, dudas y cuestiones tanto con respecto a los tótems de la teoría como, asimismo, a propósito de unas imágenes que, a veces, no parecen decir nada. O sí: cómo cierto blockbuster ha asumido unas maneras de producción cuya divisa es la indiferencia y la serialidad en la línea de lo peor que nos ha legado la edad de oro de la televisión.
La cuestión es que de tanto en tanto conviene volver a pensar en el objeto cine, y en sus múltiples ramificaciones, como si se tratase de un reloj al que dar cuerda, ponerlo en hora o ajustarlo hasta en sus engranajes más pequeños. Hace poco, de hecho, Noël Burch concedía una entrevista en la que, a cuento de Praxis del cine o El tragaluz del infinito, dos de sus obras señeras, reflexionaba sobre la incidencia del tiempo y en cómo había cambiado tanto su manera de pensar como su objeto de interés. Lo cierto es que tengo mis dudas con respecto a si la escritura cinematográfica vive fosilizada, entre el (a menudo) aburrido trabajo académico y la nostalgia por otras épocas, o convertida en caballo de batalla para poner al descubierto ideologías y discursos afines al capitalismo avanzado. De hecho, si hago un poco de memoria reciente sobre libros de cine, quizá solo recuerdo la emoción de ese libro-entrevista-ensayo-biografía de Antonio Drove a propósito de Douglas Sirk y la colección de textos de un francotirador como Paulino Viota. Libros que, a su manera, exploran, desentrañan, desmenuzan y caminan junto a la imagen cinematográfica sin buscar tanto la adhesión al resultado como a la tenacidad con la que desean obtenerlo; esto es: recordarnos en qué consiste abordar, desde un texto, el objeto cine.
Volver al cine comparte ese mismo objetivo; no busca la adhesión inquebrantable a su metodología ni resultados, sino mostrarnos cómo se arma ese pensamiento, cómo se trafica con las ideas, qué se pregunta y por qué y, sobre todo, cómo se aborda y escribe. Quizá por eso reconozco que una de las partes más interesantes del texto es, precisamente, el análisis ejemplar de We’re All Going to the World’s Fair (Jane Schoenbrun, 2021), rico en matices, capas y lecturas, en el que tan pronto se cruzan Mark Fisher y Burch como la ética y la estética en tiempos de TikTok. Abro paréntesis: también hay espacio para discutir el lugar del cine como guardián de la memoria en la época de repositorios, plataformas de microblogging y otros servicios que han troceado el asunto y, con él, nuestra manera de orientarlo y entenderlo. Y otro tanto sucede, en el tramo final del libro, con el análisis de una determinada escena de Dragones y mazmorras. Honor entre ladrones (Dungeons and Dragons: Honor among Thieves, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, 2023), en el que se entremezcla lo gozoso de la propuesta con el entusiasmo de exprimir las consideraciones alrededor del tiempo y el plano secuencia. Hay más: de A Ghost Story (David Lowery, 2017) a Peter Greenaway en sus últimas aventuras cinematográficas, de Alain Resnais a Mia Hansen-Love, el alcance de las reflexiones del libro abarca una cantidad de asuntos importantes: tiempo, memoria, forma, lectura, escritura, imagen. Y, huelga decirlo, una plétora de autores y teóricos que han desentrañado muchos de estos asuntos en el pasado y lo siguen haciendo, cada uno con sus herramientas hermenéuticas, en el presente.
Algo que me gusta del libro, y por ende de su autor, es esa sana falta de prejuicios que le evita mirar por encima del hombro a teóricos, textos y temas. Se puede leer a Epstein sin pensar que está superado igual que reclamar la importancia nuclear de Deleuze para un determinado pensamiento sobre el cine sin convertirte por ello en un exégeta loco. Aquí el enfoque, más bien, es el de poner a bailar nombres e ideas, ver qué tienen que decir o qué queda de lo que han dicho y cómo, unos y otros, son capaces de sostener un objeto tan delicado como el cine. Después de fliparnos con tantos autores y citas, lo que queda es averiguar si algo de todo eso puede sostener, construir o rehabilitar una mirada en profundidad sobre el cine y sus múltiples aristas. Si se puede pensar la imagen en esta época del fragmento, la narración en tiempos de estandarización visual y la estética en un momento que parece fomentar la saturación hiperestimulada en plan horror vacui. Y cómo, por cierto, hablar de todo ello es, también, hablar de una generación, de un ejercicio de cinefilia y de un oficio, el de escribir sobre cine, permanentemente denostado en la era de agregadores y puntuaciones.
Parece que escribir sobre cine se ha convertido, de nuevo, en una experiencia íntima, no tanto por el discurso sino, más bien, por el alcance de lo que se escribe. Y no tengo muy claro que esto sea algo negativo o reprochable; al contrario, pues al final no hace más que sostener esa sensación de comunidad, sí, pero de solitarios que se ha fraguado entre revistas, foros, festivales y encuentros. Lo que sí sé -vuelvo a la melancolía del primer párrafo- es que uno siempre busca alguna clase de destello, de indicador de que algo importante se está produciendo; algo que haga pensar, considerar o reevaluar las ideas, ya sean propias o prestadas. Y Volver al cine esa esa clase de libro. Esa clase de acontecimiento. Un pequeño hallazgo que nos muestra, con profusión de ideas y entusiasmo, el presente de la imagen, del relato, de la narración y del objeto-cine sin pedir más a cambio que volver a creer en la emoción de las imágenes moviéndose en la pantalla, enseñándonos otros mundos por descubrir. Contestando a la pregunta de por qué el cine. Y ahí, en definitiva, es donde empieza todo.